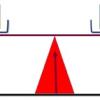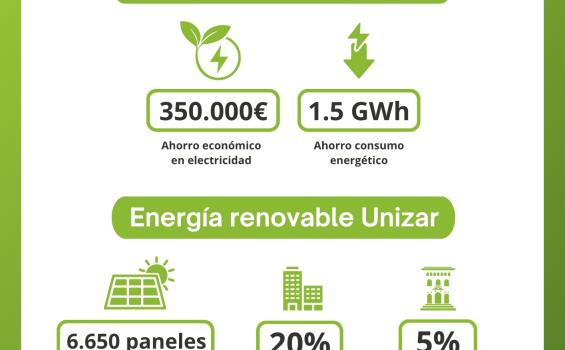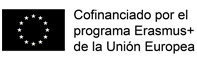Incendios forestales: la paradoja de la extinción y la necesidad de un nuevo modelo de gestión

(Huesca/Zaragoza, martes, 19 agosto de 2025). Los humanos hemos utilizado el fuego como una herramienta útil y barata para deforestar, renovar pastos, eliminar malas hierbas o fertilizar suelos agrícolas desde hace cientos de miles de años. “Sin embargo, estos días estamos recordando la capacidad destructiva del fuego cuando está fuera de control. Y es que los incendios forestales constituyen actualmente la causa más importante de destrucción del medio natural en España, acompañando a otros países de la cuenca mediterránea”, apunta David Badía Villas, catedrático de Edafología y profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza. “En lo que llevamos de año 2025 se estima que se han calcinado en España unas 375.000 hectáreas, una superficie que duplica la del Pirineo de Huesca”, advierte.
¿Por qué arde el monte?
Además de experto en Ciencia del Suelo, Badía es investigador del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Red Temática Internacional FuegoRED. Desde su amplia experiencia en el área, destaca el clima como uno de los factores clave para la propagación del incendio: una temperatura superior a los 30ºC, humedad inferior al 30%, y viento por encima de los 30 km/h. es decir, la conocida como regla del 30-30-30 facilita el inicio y, sobre todo, la rápida propagación del incendio.
Las temperaturas altas y humedades bajas, como las sufridas en la última ola de calor estival, una de las más largas conocidas hasta el momento, han secado una vegetación herbácea que creció mucho en la pasada primavera lluviosa. Todo ello, acompañando a la recuperación del bosque que está teniendo lugar de forma continua desde hace más de seis décadas. La vegetación, si además de seca y fina, está cargada de esencias volátiles, inflamables (como las acículas de los pinos), se convierte en un combustible temible.
Al clima hay que añadirle la cantidad y continuidad del “combustible” en el paisaje, tras la ignición, la continuidad facilita que se escape del control de extinción, con diversos frentes y de gran amplitud. Por esta razón, siendo el clima un factor no controlable, la prevención debe centrarse en la generación o mantenimiento de un paisaje en mosaico. Ese paisaje, que los humanos habían generado al pastar con sus rebaños, al usar la leña para cocinar y calentarse, o con la construcción de bancales para cultivar en laderas “se ha ido desdibujando desde la década de los sesenta” en la que la superficie forestal no ha parado de recuperar su espacio, relata Badía, destacando que, “desde entonces hasta ahora, la población rural en España ha pasado del 35% al 10% respecto al conjunto de la población”.
¿Cómo reducir los incendios forestales?
El profesor Badía apunta a dos grandes ejes de acción. El primero, concienciar a la población para evitar siniestros, ya que, según datos oficiales únicamente un 20 % de las igniciones corresponden a causas naturales (tormentas secas), mientras que la mayoría son debidos a negligencias, accidentes, o intencionados.
El segundo, sería alcanzar el equilibrio de esfuerzos entre extinción y gestión. “Cuanto más eficaces somos en la extinción, salvando momentáneamente al bosque, postponemos el problema para los años siguientes. Es lo que se llama “La paradoja de la extinción”. Por ello, hay que revalorizar los servicios que ofrece el mundo rural y equilibrar la inversión entre servicios de extinción y gestión forestal (aquello de “los incendios se apagan en invierno”), aclara Badía. Se estima que el coste en extinción es de unos 30.000€/ha mientras que la prevención puede suponer el 1-10%.
En España ya existen experiencias de gestión que muestran formas posibles de reducir el riesgo de incendios y, al mismo tiempo, dinamizar el medio rural. Entre ellas destacan los proyectos de paisaje en mosaico, que integran agricultura, ganadería extensiva y bosques productivos, como Ramats de foc en Catalunya, con un sello de carne y lácteos ligados al pastoreo; Mosaico Extremadura, impulsado por la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura y la UE; la red andaluza RAPCA, que utiliza el pastoreo como cortafuegos; o la iniciativa de pastoreo preventivo desarrollada por la Comarca de Somontano, junto con SEO/Birdlife, dirigida a prevenir incendios en las inmediaciones de los núcleos urbanos y mejorar infraestructuras varias asociadas a la lucha contra ellos con las ovejas como aliadas. A ello se suman otras fórmulas de aprovechamiento, como la producción de pellet de biomasa en Serra (València), y proyectos sociales que buscan revalorizar el territorio, como la plataforma ciudadana Nuestros bosques no se olvidan en Teruel o Apadrina un olivo en Oliete.
Después de las llamas
Cuando un bosque se quema, el Carbono que contenía la vegetación (e incluso la parte más superficial del suelo forestal) se emite a la atmósfera, lo que representa un aporte de CO2, a la atmósfera, gas con efecto invernadero. “Además, el fuego empobrece el conjunto del ecosistema al volatilizarse el nitrógeno, al exportarse nutrientes a través de las cenizas, erosionar el suelo con los posteriores fenómenos de arroyada…”, destaca el catedrático de Edafología.
El aspecto de los troncos carbonizados tras apagarse las llamas de un incendio, puede inducir a pensar que la vida allí ha sido eliminada. Los ecosistemas mediterráneos, sin embargo, y a pesar de haber sufrido una importante pérdida de fertilidad, disponen de un conjunto de estrategias que les permiten hacer frente a esta perturbación. David Badía expone que “entre las plantas calcinadas existen algunas con capacidad de rebrotar desde la cepa (quejigos, coscojas, carrascas, madroños); otras plantas (pirrófitas), aún sin ser capaces de rebrotar, germinan profusamente tras el incendio como las jaras, aliagas, etc.; por otro lado, hay pinos, como el pino carrasco, que disponen de un gran almacén de semillas viables en sus piñas que, tras el fuego, con humedad en el suelo, podrán germinar”.
Es decir, “cierta vegetación mediterránea puede regenerarse con relativa rapidez, pero solamente si la perturbación sufrida y otras previas no han provocado la degradación del suelo sobre el que crecen”, advierte Badía, quien explica el desarrollo del proceso: “Si el fuego ha eliminado la vegetación y el mantillo, convirtiéndolos en cenizas, el suelo queda desprotegido frente a la acción posterior de lluvias intensas y/o fuertes vientos pueden agravar el problema. Las primeras lluvias arrastran primero las cenizas hasta torrentes, ríos y embalses. Este arrastre de las cenizas y del propio suelo no sólo tiene una repercusión local sino regional pues al llegar a los ríos y embalses empeora la calidad del agua, colmatándolos de sedimentos y acortando su vida útil. La pérdida de suelo (irremediable a escala humana por su lenta formación y rápida degradación) reduce, además, la capacidad regenerativa de la vegetación induciéndose un progresivo fenómeno de desertización. De ahí que se apliquen medidas de emergencia en las zonas afectadas por incendios: fajinas, acolchados de paja, etc.”
Por todo ello, recalca el investigador, mantener la salud del suelo resulta esencial no solo para la recuperación tras posibles incendios, sino también para garantizar la resiliencia de los ecosistemas y frenar la desertificación a largo plazo.
Imágenes:
- Superficie afectada por un Incendio forestal en Aragón. Foto de archivo del autor
- Quema prescrita de erizón; al fondo las tres Sorores (PN de Ordesa). Las quemas prescritas de matorral, en invierno, de forma controlada, suponen una “vacuna” frente a los potenciales grandes incendios que sufrimos en verano. Foto de archivo del autor.
- Acolchado de paja protegiendo un suelo quemado en Ateca (Zaragoza). Foto de archivo del autor.
- La reducción de los incendios forestales pasa por encontrar un equilibrio entre la dedicación a los servicios de extinción y la gestión forestal preventiva